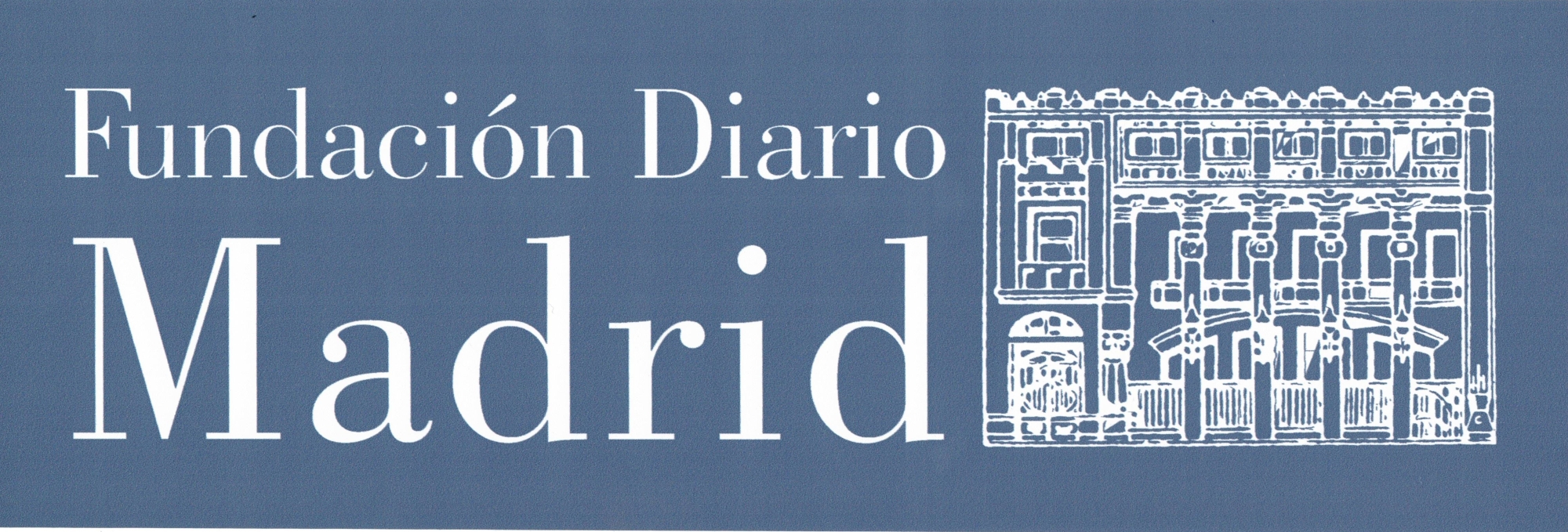La investigación científica se atiene a un método basado en tres principios: el de la realidad, el de la inteligibilidad y el de la dialéctica, mediante el cual se contrasta el enunciado y la experiencia. En el diario MADRID los periodistas pensábamos en la conveniencia de respetar esos mismos tres principios. Siempre hay una primera vez y, en este caso, sucedió en la redacción del MADRID la noche del 19 de julio de 1971 mientras los teletipos nos inundaban con noticias adelantadas sobre el Pleno de las Cortes que se celebraría a la mañana siguiente.
Fue entonces cuando nuestro pintor de cámara, Onésimo Anciones, que fungía de confeccionador, apeló con su voz desgarrada a mi condición de Físico para reclamar que adoptáramos un procedimiento que permitiera sustituir los adjetivos encomiásticos de la adhesión aplaudidora por una medición científica de la intensidad acústica alcanzada por las infatigables palmas de los procuradores con correaje. Así que esa misma madrugada busqué el asesoramiento del arquitecto José María Aguilar, uno de mis once hermanos, especializado en acondicionamiento acústico, quien me proporcionó un decibelímetro con el que acudí al Pleno esa mañana del día 20 y así pude establecer por primera vez el diagrama acústico de los aplausos de la sesión: nacía el aplausómetro.
Nuestro intento era ofrecer un registro científico y desapasionado de los aplausos, evitando las deformaciones interesadas de los panegiristas de turno o la candidez benévola de los despistados, que se valían de expresiones tan ambiguas y propensas a la manipulación como “aplausos”, “grandes aplausos”, “muy nutridos y prolongados aplausos”, “ovación”, “cerrada ovación” que algunos prodigaban conforme a sus filias o fobias personales. También los cornistas enfatizaban la postura –puestos en pie– y hacían como si cronometraran el tiempo de las ovaciones –durante más de dos minutos-. Los aplausos puntuaban y quien fuera el primero en dejar de aplaudir podía quedar convertido en desafecto.
Miguel Ángel Aguilar